Como comentábamos en la primera parte de este reportaje, poco antes de que finalizara la primera guerra mundial el valiente cabo Hitler, que había sido condecorado con la Cruz de Hierro de segunda, y luego de primera clase, se quedó ciego a causa de un ataque con gases. Sin embargo, según los médicos que lo trataron y evacuaron hacia el hospital de Passewalk, el daño causado por el gas no era irreversible. Irritación sin duda, tal vez lesiones superficiales, sin duda incómodos lavados y posiblemente un vendaje, pero a fin de cuentas, Hitler recuperaría la vista. Pero no fue así. Según el mismo atestigua, la noticia de la derrota de Alemania, habría empeorado su lesión y se quedó ciego del todo.

Por supuesto, estamos hablando de una ceguera psicosomática, como indicó en su momento el neuropsiquiatra doctor Edmund Forster. Hitler no estaba ciego, solo quería estarlo; y en el futuro iba a achacar su ceguera a causas físicas porque ello lo convertía en un auténtico herido de guerra, en una época en que las “heridas” psicológicas no eran, para el común, nada más que una muestra de debilidad y cobardía. ¿Podemos imaginarnos un führer cuya leyenda hubiera estado teñida con semejante mancha?
Y, sin embargo, así pudo haber sido de no haber intervenido el doctor Forster. Este, consciente de la peculiaridad de su paciente, decidió recurrir a la mentira para convencerle de que se curara. En la escena novelada por el escritor checo Erns Weiss, que habría tenido acceso a la documentación del médico, en su obra de 1938 Der augenzeuge, citada por Peter Caddick-Adams, las afirmaciones del neuropsiquiatra a su paciente habrían sido, más o menos, como sigue: “cualquier hombre ordinario se habría visto condenado, por tales heridas, a una vida de ceguera, pero quedaba la posibilidad de que un hombre extraordinario, un hombre elegido por un poder superior para tener un destino especial, pudiera superar un obstáculo tan grande como este” En ese momento, Forster encendió una cerilla ante la cara de su paciente. “Debes tener una fe absoluta en ti mismo, entonces, dejarás de estar ciego. Sabes que, ahora, Alemania necesita gente con energía y fe en sí misma”. En la escena, mientras Hitler va recuperando la vista poco a poco, el médico dice: “Estás curado. Has conseguido recuperar la vista por ti mismo. Has sido un hombre capaz de devolver la luz a tus ojos gracias a tu fuerza de voluntad”.

Frente a esta historia ficticia de 1938, que pretende tanto dramatizar como reconstruir los hechos, deben alzarse otra obra, más real y más delirante, el propio Mein Kampf de Hitler. “Y cuando finalmente el gas –en los últimos días de aquella lucha terrible– también me atacó a mí, y empezó a devorar mis ojos, y más allá del miedo a quedarme ciego para siempre, estuve a punto, por un momento, de perder el ánimo. Pero entonces la voz de mi conciencia atronó: despojo miserable, vas a llorar cuando miles se hallan cien veces peor que tu… ¿qué era el dolor de mis ojos comparado con esta miseria?”.
Lo cierto, volviendo por fin a los hechos, es que el 19 de noviembre de 1918 Hitler fue dado de alta, completamente curado.
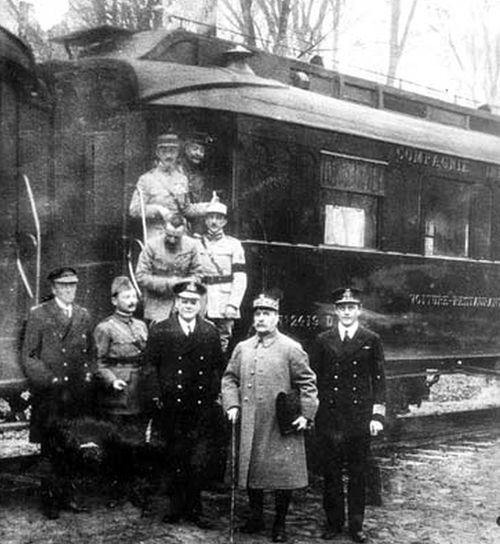
En esta historia, novelada, histerizada y, finalmente, comprobable en los registros médicos, hay un dato seguro: si el armisticio que ponía fin a la Primera Guerra Mundial se firmó el 11 de septiembre, Hitler estaba curado el 19, una semana más tarde. Es decir, su terrible ceguera no duró mucho. Pero es mucho más interesante la historia de la mentira del neuropsiquiatra y su recuperación gracias a la fuerza de voluntad, pues este argumento va a ser, precisamente, uno de los leitmotivs de su carrera política y militar, hasta llegar a las ruinas de Berlín y de Alemania: que con fuerza de voluntad, todo puede lograrse.
