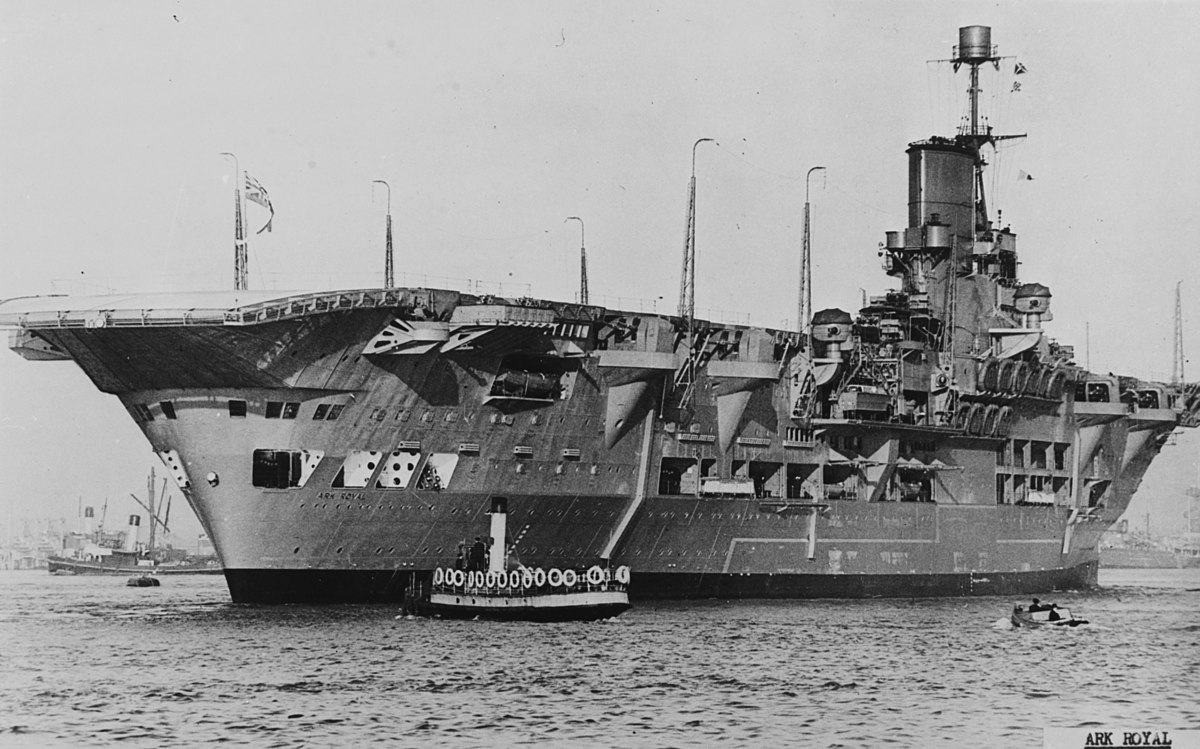Es noche cerrada, y en los puentes de docenas de barcos, estadounidenses o japoneses, los marineros se preguntan que les traerá el nuevo día. ¿Muerte y destrucción? ¿Victoria? No cabe duda que la sensación reinante debe ser una mezcla de ansiedad, de deseo de combatir y derrotar al enemigo, pero también la inevitable certidumbre de que, en realidad, desearían estar en cualquier otro sitio con sus barcos. En este baile terrible, el primer susto será para los japoneses. El 26 de octubre solo tiene un minuto cuando los vigías de la Fuerza de Vanguardia del contralmirante Abe escuchan un zumbido en la oscuridad, se trata de otro de los omnipresentes Catalina, tan fáciles de derribar, de día, cuando es posible verlos.

A bordo del “billete de ida sin retorno”, como lo llaman los pilotos estadounidenses, el alférez de fragata George Clute espera que su observador de radar defina los blancos que navegan frente a él. Son las 00.22 cuando radia el aviso: enemigo detectado a 7º14’ de latitud sur y 164º15’ de longitud este, está a unos 480 km de la Task Force 61. Luego, cuando ya son las 00.33, el avión cae para lanzar dos torpedos contra un “crucero” que resulta ser el destructor Isokaze. Después, como ya ha sucedido en otras ocasiones, el Catalina se aleja sin haber avisado del rumbo, de la velocidad y de la fuerza del enemigo avistado. Tal vez el piloto ni tan siquiera observa como el barco atacado tiene que hacer un giro cerrado para evitar el torpedo que a punto está de abrirle el costado.