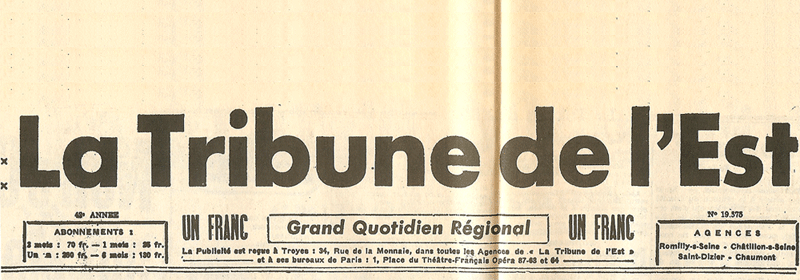Tras la bochornosa reunión de Feltre en la que, apabullado por Hitler, Mussolini había sido incapaz de decir absolutamente nada, llegó la hora de los generales. Durante el viaje de regreso Keitel y Ambrosio tuvieron una conversación que escenifica perfectamente el desentendimiento entre ambos aliados: Keitel preguntó a su interlocutor cómo iban las cosas en Sicilia, y Ambrosio cómo iban en la Unión Soviética. El italiano afirmó entonces sinceramente que la guerra estaba perdida, pero su homólogo alemán fue incapaz de procesar el comentario y se limitó a trasladarle las exigencias de Hitler: dos divisiones italianas más para enviar a Sicilia, la promesa de continuar la guerra y garantías con respecto a la línea de suministros a la isla.
Una vez en Roma, Mussolini tuvo que enfrentarse a sus generales, que le reprocharon no haber sido capaz de emitir palabra alguna ante el Führer, pero esta era la menor de sus preocupaciones. En aquel momento había tres facciones buscando su caída: los antifascistas, los militares y los fascistas disidentes. Los primeros, mayoritariamente en la clandestinidad, buscaban la eliminación del régimen y la vuelta a un gobierno parlamentario, sin embargo, carecían de fuerza suficiente como para actuar. Los segundos eran mucho más poderosos y ya llevaban tiempo actuando. Dirigidos por el general Castellano, querían que el rey volviera a ponerse a la cabeza del Ejército y acabara con el régimen mussoliniano. Sin embargo, el monarca era consciente de que lo que le proponían las fuerzas armadas era una dictadura militar dirigida o bien por el mariscal Badoglio o bien por el también mariscal Caviglia, en ninguno de los cuales confiaba. Por ello, estos cambiaron de plan. El 15 de julio Badoglio se reunió en audiencia con el rey y le propuso formar un Gobierno dirigido por él mismo, en el que se incluirían algunos políticos civiles. Solución que el rey también rechazó.