Se trata del pasaje contado en el capítulo IV del libro I de la novela El Aventurero Simplicissimus, donde Grimmelhausen, su autor, que vivió la guerra de niño y de soldado, describe a través de su personaje Simplicissimus el saqueo de una granja por parte de una partida de caballería.

Aunque no era mi primera intención guiar al pacífico lector hasta la casa y el huerto de mi knan [Padre] en compañía de estos jinetes, pues ya es suficientemente lamentable lo que sigue a continuación, el hilo de mi historia exige que transmita a la querida posteridad las crueldades que se cometieron en esta nuestra guerra alemana, para dejar constancia del propio ejemplo de que, a menudo, la bondad del Altísimo dispone que tanta penalidad sea en nuestro provecho.
Porque, querido lector, ¿quién me habría dicho que en el cielo había un Dios cuando los guerreros destrozaron la casa de mi knan y me vi obligado a conocer otras gentes, de quienes tanto aprendí?
Poco antes no podía yo concebir que hubiera en el mundo más personas que mi knan, mi meuder, yo y el resto del servicio de la casa, ya que no conocía otros hombres ni otras viviendas que la mía. Poco después supe cómo venimos a este mundo y cómo estamos destinados luego a abandonarlo; pero por entonces tenía yo de humano solo la forma y un nombre que me hacía cristiano, y por lo demás no era sino un animal.
El Altísimo, sin embargo, observó mi inocencia con ojos clementes y dispuso que yo le pudiera conocer tanto como llegaría a conocerme a mí mismo. Pese a que tenía mil caminos para hacerlo, quiso Él servirse; sin duda, del castigo a mi knan y mi meuder [Madre] por haberme educado de manera tan astrosa y para instituir con ello un ejemplo.

Lo primero que hicieron los jinetes fue atar sus caballos, luego se dedicó cada uno a su tarea, que equivalía siempre a la ruina y perdición de algo.
Mientras unos empezaron a degollar, freír y asar ganado, como si allí fuese a celebrarse un ocioso banquete, los otros invadieron la casa, registrándola de abajo arriba; ni siquiera el excusado quedó exento de su curiosidad, ni que en él fueran a encontrar el vellocino de oro de la Cólquide. Otros hicieron grandes fardos con las ropas, vestidos y enseres domésticos de todas clases, como si pensaran establecer en algún punto una gran tienda de trastos usados, y lo que no tenían intención de llevarse lo destruían inmediatamente.
Clavaron sus sables en el heno como si no hubieran tenido bastantes corderos y cerdos que ensartar, sacudieron las plumas de los edredones y llenaron las telas con carne curada, tocino y cosas semejantes, como si de aquella manera fueran a abrigar más. Destrozaron el lar y las ventanas, como anunciando un eterno verano; hicieron añicos los cubiertos de cobre y estaño, y empaquetaron los torcidos y rotos pedazos; quemaron las camas, mesas, sillas y bancos pese a tener leña de sobra en el patio, y finalmente rompieron también fuentes y platos, no sé si porque preferían el asado o porque no tuvieran intención de efectuar más que un solo yantar en nuestra casa.
Se llevaron a nuestra doncella al establo y la trataron de manera tal que ya no pudo salir por su pie, un oprobio indigno de mención. Ataron entonces al criado y lo echaron a rodar por el suelo; después le metieron un embudo en el morro y le vaciaron en el cuerpo una tinaja llena de un repugnante líquido al que daban el nombre de «bebida sueca». Luego un grupo de ellos le obligó a que los condujera hasta el lugar donde estaban escondidos los demás campesinos junto con el ganado del pueblo. Los capturaron y condujeron en reata a nuestro patio. Mi knan y mi meuder estaban entre ellos, junto con nuestra Ursele.

Los aprehensores decidieron quitar los pedernales de sus pistolas y enroscar, en su lugar, los dedos de los campesinos, martirizando a los pobres bribones como si fueran brujas. Uno de ellos estaba ya en el horno, acorralado por el fuego, a pesar de lo cual no había confesado nada; a otro le ataron una cuerda alrededor de la frente y con una vara como torniquete apretaron hasta que la sangre empezó a brotarle por la boca, nariz y oídos. Cada uno disponía de métodos propios para afligir y atormentar a los desdichados campesinos.
A mi corto entender de entonces, mi padre fue el que salió mejor parado, ya que pudo confesar con la risa en los labios aquello que los otros se vieron obligados a decir entre tormentos y dolorosos ayes. Este honor le fue concedido sin duda por ser el jefe de la casa. Lo sentaron junto al fuego, lo ataron, imposibilitándole todo movimiento de pies y manos, y untaron sus plantas con salmuera que nuestra vieja cabra se puso a lamer con gran ímpetu, produciéndole un cosquilleo como para hacerle reventar de risa. Me pareció todo esto tan cómico y divertido que también yo me eché a reír, acompañándole de buena gana.
Entre tanto jolgorio cumplió como los buenos y descubrió el lugar donde había enterrado su tesoro, más rico en oro, alhajas y perlas de lo que podría suponerse en un simple campesino como él. Del trato infligido a las mujeres cautivas, casadas y solteras, nada puedo contar porque los guerreros no me permitieron observar lo que hacían con ellas; sin embargo, recuerdo haber oído chillar a alguna que otra en los rincones: no creo que ni a mi madrecita ni a nuestra Ursele les fuera mejor ni peor que a las otras. Entre todo este horror, yo, al lado del fuego, le daba vueltas al asado sin preocuparme de lo que ocurría, porque no comprendía nada de todo aquello. Por la tarde ayudé a abrevar los caballos, y en el establo me encontré a nuestra doncella. Me pareció extrañamente angustiada, tanto que me costó trabajo reconocerla. Me habló en voz baja y cansada:
—¡Oh, pequeño! ¡Huye! De lo contrario, los soldados se te llevarán.
Haz lo posible por escapar. Ya ves cómo nos tratan…
No pudo decir más.
Si te gustó, te puede interesar Tercios de España – Los Ejércitos Europeos No Hispánicos En La Guerra del Palatinado
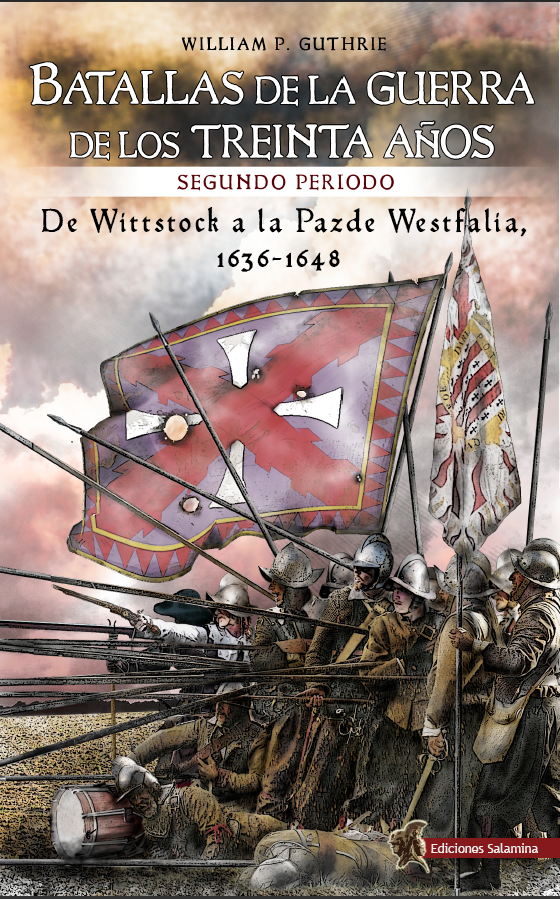
Interesantísima novela que leí hace unos cuantos años. Y creo que también hubo una telenovela.