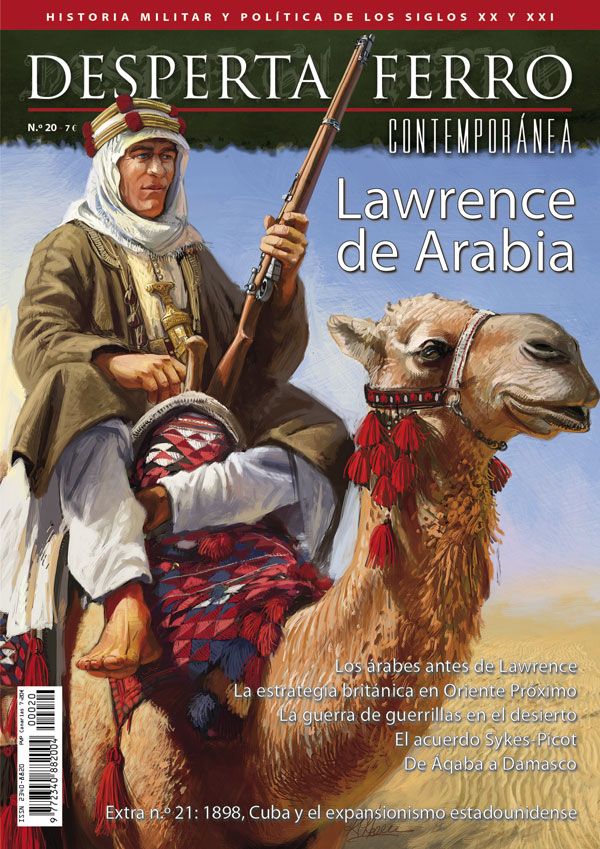Cuba fue el principio del fin. Entre el 1 y el 3 de julio de 1898, primero con la conquista estadounidenses de El Caney y los Altos de San Juan, y después con la destrucción de la flota del almirante Cervera, se inició la pérdida del imperio ultramarino español. Posteriormente caerían Puerto Rico y las islas Filipinas, y el país acabaría sumiéndose en un estupor incrédulo y en la búsqueda de una nueva identidad nacional, tras quedar definitivamente enterrada la gesta colonizadora iniciada con el viaje de Cristóbal Colón, y tras echarse la llave al sepulcro del Cid, como dijo el regeneracionista Joaquín Costa.

Mucho habían cambiado las cosas desde aquel año de 1492, cuando los Reyes Católicos iniciaron el proceso imperial que llevaría a la principal nación ibérica a dominar la mayor parte del continente sudamericano. Siglo tras siglo, de allende el océano habían llegado primero los medios para una poderosa política imperial, y luego, problemas, cuando España, empobrecida y agotada, empezó a retirarse del club de países de primera línea para empezar a mirarse en el espejo de los tiempos pasados. Si la Guerra de la Independencia acabaría por señalar el pistoletazo de salida de la emancipación, para bien o para mal, de los territorios continentales, las islas tendrían que esperar un poco más: a las violentas guerras civiles provocadas por la pugna entre progreso y tradición que cuajaron los tres alzamientos carlistas a los que tuvo que enfrentarse el Gobierno español, a las diferencias con que la península quiso tratarlas y a la falta de medios económicos que permitieran, a falta del acuerdo que negó la carencia de voluntad política de alcanzarlo, pacificar a la perla de las Antillas.